Ágil es una de las palabras de moda. Todo el mundo se quiere
apuntar a las metodologías ágiles porque son sinónimo de estar a la vanguardia
en el competitivo mundillo del management y la innovación. Sin embargo, poco
han calado las prácticas ágiles en los impermeables muros de muchas
universidades que mantienen a académicos y científicos en sus torres de marfil
a buen resguardo del influjo de otros actores de la sociedad.
La gestión de proyectos a través de metodologías y enfoques
ágiles no es un fenómeno reciente. No obstante, no es hasta principios de este
siglo que estas prácticas ganan notoriedad con el surgimiento de todo un
movimiento generado con posterioridad a 2001 cuando un grupo de desarrolladores
de software publicó el conocido “manifiesto ágil”. A partir de ese momento,
mucho se ha escrito y debatido sobre la gestión de proyectos ágiles, definición
que podría sintetizarse en las palabras del destacado profesor del MIT, Michael
Cusumano: "Agilidad es la capacidad de adaptarse rápidamente o incluso
anticipar y liderar el cambio. La agilidad en su forma más amplia afecta el
pensamiento estratégico, las operaciones, la innovación tecnológica y la
capacidad de innovar en productos, procesos y modelos de negocios".
 Por consiguiente, no es extraño que la cultura ágil esté de
moda, como tampoco lo es que no haya fructificado en entornos universitarios.
Por regla general, la agilidad tiende a ser inversamente proporcional al tamaño
de las organizaciones, lo que hace que las grandes dimensiones y la estructura
organizacional típicamente funcional que imperan en las universidades no sean
un caldo de cultivo propicio para su florecimiento.
Por consiguiente, no es extraño que la cultura ágil esté de
moda, como tampoco lo es que no haya fructificado en entornos universitarios.
Por regla general, la agilidad tiende a ser inversamente proporcional al tamaño
de las organizaciones, lo que hace que las grandes dimensiones y la estructura
organizacional típicamente funcional que imperan en las universidades no sean
un caldo de cultivo propicio para su florecimiento.
En cualquier caso, se impone un análisis profundo en las
instituciones de educación superior. Las insuficiencias en el área de gestión
de proyectos no sólo comprenden metodologías y marcos de gestión de proyectos
ágiles enfocados en el cambio y basados en ciclos de vida adaptivos. Las
universidades tampoco han sido muy efectivas implementando proyectos con ciclos
de vida predictivos en los que la planificación constituye la esencia del
proceso y que son los que generalmente se emplean para la gestión de proyectos
académicos, científicos, tecnológicos y de innovación de financiación pública
tanto a nivel nacional como internacional.
En mi criterio, es imprescindible desarrollar ambas
capacidades y aplicar casuísticamente la que sea más adecuada en cada momento.
En algunos casos, será más efectivo escoger entre modelos predictivos y
adaptativos, pero en no pocas ocasiones se deberá apostar por modelos híbridos
en que estos se combinen coherentemente. Los modelos de gestión predictivos
refuerzan la planificación estratégica, la programación adecuada de recursos
humanos, materiales y financieros y la estimación del tiempo de los diferentes
procesos. Los adaptativos en cambio favorecen el desarrollo de capacidades para
afrontar entornos que cambian de forma dinámica e impredecible y a los que es
necesario responder de manera eficaz para ser exitosos y competitivos.
Lo que convierte a los modelos ágiles en extremamente
valiosos y pertinentes en la actual coyuntura que viven las universidades es
justamente la cantidad y diversidad de procesos nuevos, desconocidos y altamente
mutables a los que se enfrenta en un escenario de bastante incertidumbre. Los
rectores de más de 600 universidades iberoamericanas reunidos recientemente en
Salamanca durante el IV Encuentro Internacional Universia 2018 con el lema
“Universidad, Sociedad y Futuro” hicieron patentes las prioridades y desafíos
de la coyuntura actual en la declaración final del evento. El sucinto
documento, que recomiendo leer a todos los que están vinculados al sector
universitario (leer y descargar aquí), hace un inventario de los principales
retos de una universidad que está abocada a gestionar y liderar el cambio con
eficacia, tanto institucional como socialmente.
El rediseño de los procesos organizativos y administrativos
de las propias universidades, el diseño de nuevas titulaciones, la
reformulación, actualización y flexibilización de los programas de estudio para
que respondan mejor a las exigencias y demandas de un mercado laboral cada vez
más complejo e impredecible, el perfeccionamiento de la investigación e innovación
universitaria para adecuarlas a los grandes desafíos sociales y económicos y el
desarrollo y consolidación de alianzas estratégicas con el sector empresarial y
el tejido productivo son sólo algunos de los muchos temas abordados y recogidos
en la declaración de Salamanca que podrían beneficiarse de la adopción de una
filosofía de trabajo y gestión ágil por parte de las universidades.
Todos estos temas, por su importancia y complejidad,
requieren ser abordados de forma sistemática, haciendo mejoras graduales en
constante interacción con los beneficiarios y demás sectores de la sociedad.
Los procesos de gestión basados en las metodologías ágiles ofrecen ese
componente de proceso iterativo, incremental, de mejora continua a través del
feedback y de acciones de experimentación que permite adaptase y responder
rápida y adecuadamente a los cambios. Por demás, la cultura ágil fomenta otros
valores y procesos como el aprendizaje rápido de los errores, la autonomía, la
reducción de procesos jerárquicos y burocráticos, la colaboración abierta, el
intercambio amplio y sistemático de información, la transparencia, el debate
colectivo, la responsabilidad, la proactividad, la creatividad e innovación y
la focalización en acciones prioritarias que generan valor, que pueden ser sin
dudas de inconmensurable relevancia para el mejoramiento del trabajo de las
universidades.
Al final, para
responder a estos enormes desafíos lo que se impone es trabajar por perfeccionar
habilidades, valores, comportamientos y procesos, propiciar un cambio de
mentalidad que sea el sustento del mejoramiento de la cultura organizacional de
las universidades. La calidad e idoneidad de los sistemas de educación superior
no son, ni pueden ser patrimonio exclusivo de las economías más ricas. Las
universidades iberoamericanas están también en condiciones de liderar el
desarrollo social y económico de sus países y de contribuir dinámica y
proactivamente con lo mejor de su capital intelectual a encontrar soluciones
para los muchos desafíos globales que enfrenta la humanidad. Nunca antes se
dispuso de tantos recursos humanos y medios tecnológicos, ni de tantas
oportunidades de colaboración, asociación y financiamiento. El problema está en
saber poner todo ese caudal de oportunidades al servicio de la misión y estrategia
de la universidad de estos tiempos y eso requiere una verdadera transformación
que impregne una cultura y estructura organizacional ágil, creativa, flexible e
innovadora en las instituciones.
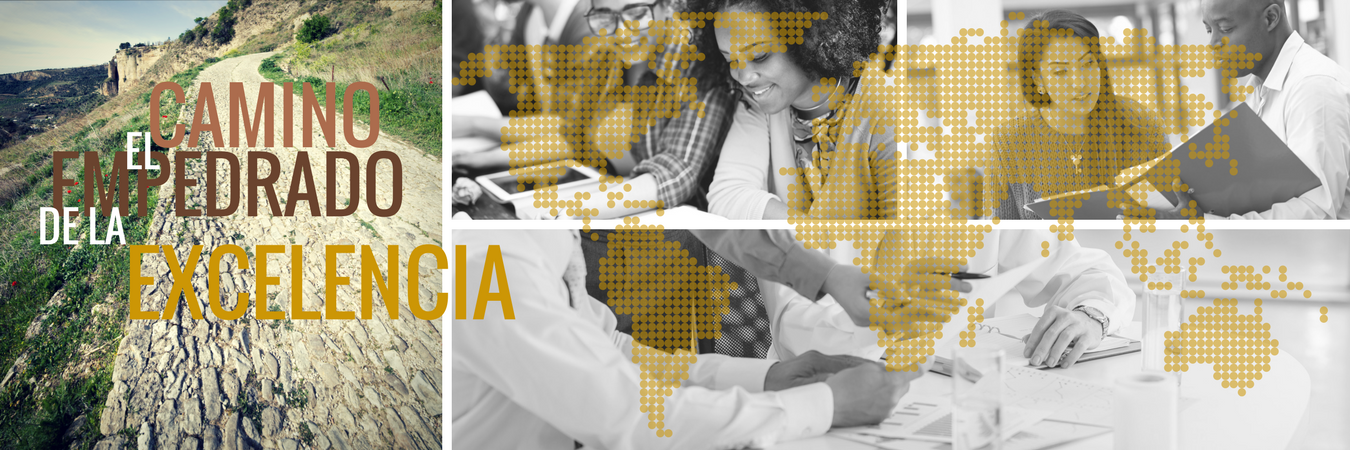

Muy atinado el comentario de Carlos Alberto! Quizás una de las dificultades para la adopción de metodologías ágiles en las universidades es que, en general, a estas NO les gusta verse como "empresas" y rechazan los enfoques y argot del mundo de los negocios. Propuesta de Valor, relación con el Cliente, son términos que todavía generan "escozor" en muchas IES.
ResponderEliminarEstoy de acuerdo con el comentario de Fernando. Y tu enfoque, Carlos Alberto, da para mucho! Es muy importante que los dirigentes de las IES comprendan que los nuevos tiempos exigen nuevas y ágiles respuestas.
ResponderEliminarMuchas gracias Fernando Daniels y José B. Villalba por los comentarios. En efecto, todavía prevalecen muchos prejuicios en las universidades con relación al sector empresarial (y viceversa). Esto es algo que necesita de una solución inmediata porque son muchas las oportunidades y beneficios que esa relación estratégica puede traer para ambos, es una relación win-win sin ninguna duda, pero esto implica cambios de paradigma y afrontar una cultura de trabajo nueva, transformadora y hasta cierto punto disruptiva.
ResponderEliminarTal como dices, lamentablemente las empresas no están mirando la universidad como elemento activo para procesos de mejora, son dos mundos, que desde los tiempos se quieren unir, los cambios requieren nuevos enfoques, nuevos métodos de enseñanza, la investigación más cercana a las necesidades de los cambios prácticos y estratégicos. Dentro de esto hay que tener en cuenta que el desarrollo conlleva a la eliminación de determinados empleos y la aparición de otros nuevos. Entonces la agilidad es imperativa para ya mismo
ResponderEliminar