La internacionalización gana
adeptos en las universidades. Cada vez son más las instituciones que apuestan
por impregnar su quehacer diario de una mayor dimensión internacional. No
obstante, en el día a día de muchas universidades resulta ínfimo el número de estudiantes,
profesores, investigadores, administrativos o directivos que perciben la
internacionalización como un proceso natural. Para una gran mayoría de los
miembros de las comunidades universitarias lo internacional sigue siendo ajeno,
fortuito y muchas veces prohibitivo. Es evidente que en ese amplio sector
prevalece la visión de que existe una enorme brecha entre aquello que acontece
todos los días en casa y lo que resulta posible acometer en la arena
internacional.
 Hasta cierto punto, no es de
extrañar que así sea. Esta debe ser la visión normal del estudiante cuyo paso
por la universidad transcurre sin haber podido desarrollar una estancia en una
institución extranjera o sin haber tomado prácticamente contacto con colegas de
clase o profesores de otras nacionalidades y culturas. Debe ser la visión de
profesores que tras muchos años de docencia no han tenido nunca la oportunidad
de someter su conocimiento al escrutinio de un público extranjero, sea en el
aula o en un evento internacional. También debe ser la de los investigadores que
desarrollan su actividad científica en entornos endogámicos en los que contrastar
experiencias y resultados con colegas extranjeros es una rara posibilidad.
Hasta cierto punto, no es de
extrañar que así sea. Esta debe ser la visión normal del estudiante cuyo paso
por la universidad transcurre sin haber podido desarrollar una estancia en una
institución extranjera o sin haber tomado prácticamente contacto con colegas de
clase o profesores de otras nacionalidades y culturas. Debe ser la visión de
profesores que tras muchos años de docencia no han tenido nunca la oportunidad
de someter su conocimiento al escrutinio de un público extranjero, sea en el
aula o en un evento internacional. También debe ser la de los investigadores que
desarrollan su actividad científica en entornos endogámicos en los que contrastar
experiencias y resultados con colegas extranjeros es una rara posibilidad.
Tengo conciencia de que estas y
muchas otras dificultades y carencias afrontadas en el día a día de muchas
universidades refuerzan evidentemente el sentimiento de distanciamiento
ilimitado entre lo local y lo global. Sin embargo, soy del criterio que ambas
dimensiones no han estado nunca más próximas e interrelacionadas. La relación
entre ellas es directa y bidireccional y lo que se haga en un plano afectará
inequívocamente al otro.
Este escenario de
interdependencia ofrece un enorme abanico de oportunidades que las
instituciones pueden y deben explorar. Obviamente, para ello es necesario un
trabajo bien concertado a partir de una hoja de ruta propia. Desafortunadamente,
son muchas las universidades que carecen de una estrategia de
internacionalización. Otras, terminan adoptando estrategias que no siempre
condicen con su realidad y que son más bien una copia importada y adaptada de
la estrategia puesta en marcha por alguna universidad de renombre. El
benchmarking es, sin dudas, una herramienta efectiva pero hay que tener mucho
cuidado con el copy-paste porque lo que funciona en un sitio no tiene
necesariamente que funcionar en otro, especialmente cuando las condiciones son bastante
dispares.
Siendo así, se impone un riguroso
análisis de partida que permita realizar un diagnóstico lo más completo posible,
tanto de la propia institución como de su entorno. En tiempos de globalización,
resulta vital consolidar un sello propio que te distinga del resto de las
instituciones y ese punto de diferenciación muchas veces puede encontrarse en
cómo las universidades gestionan el desarrollo de sus servicios universitarios
en armonía con las condiciones de su localidad. Las ciudades y territorios en
las que las universidades están enclavadas son el principal teatro de
operaciones de su actividad institucional pero al mismo tiempo son también catapultas
para su proyección internacional. Las universidades son hoy más pertinentes en
la medida que establecen una relación más coherente con su entorno.
Ni siquiera las universidades de
clase mundial – dotadas de recursos abundantes de todo tipo, que poseen un
enorme magnetismo para atraer y concentrar talento de todos los confines del
mundo – pierden de vista en la estructuración de sus estrategias los enormes
réditos que les ofrecen los territorios en los que se encuentran. En el caso de
América Latina, en el que muchas universidades tienen una misión institucional de
profundo servicio social y una proyección geográfica predominantemente local y
nacional, esta relación con el entorno cobra mayor relevancia y por ende sus
estrategias de internacionalización resultarán más efectivas cuando sean
construidas a partir de las características, potencialidades y fortalezas de
sus propios territorios.
Ideas a modo ilustrativo
Casi todas las áreas de la vida
universitaria ofrecen espacios para conectar lo local con lo internacional.
Esos espacios no siempre son obvios ni están visibles. Tampoco se puede decir
que sean comunes para todas las instituciones. Recordemos que no hay recetas
válidas para todo y todos y que cada institución debe encontrar las pautas y
los resortes de su propia estrategia.
Lo que si resulta bastante común
es que el camino de exploración deberá estar marcado por la creatividad, la flexibilidad
y la innovación en los procesos. Habrá que aplicar con frecuencia el famoso método
de pensar fuera de la caja. Eliminar dogmas y camisas de fuerza será vital para
coronar resultados que sólo serán alcanzados si se toman decisiones desde una
cultura de tolerancia al fracaso porque este debe ser encarado como parte
consustancial del aprendizaje y del proceso de implementación de la estrategia.
Tal vez, el más paradigmático de
los espacios asociativos de lo local con lo global esté en la formación de alianzas estratégicas de las universidades con
el sector productivo y el tejido empresarial. Esta relación,
insuficientemente explorada por las reticencias de ambos sectores, ofrece
innumerables oportunidades de asociación colaborativa win-win con incidencia
internacional.
 Visto desde la óptica de las
universidades, la relación con las empresas locales podría convertirse en un
circuito virtuoso que dinamice integralmente todas las actividades sustantivas
del quehacer universitario. No puede olvidarse que estas empresas también disponen
de sus propios sistemas de alianzas a nivel internacional y que ellas pueden
ser la puerta de acceso para acciones de mayor envergadura a escala global en
las que participen empresas, universidades y centros de investigación de otros
países y regiones del mundo.
Visto desde la óptica de las
universidades, la relación con las empresas locales podría convertirse en un
circuito virtuoso que dinamice integralmente todas las actividades sustantivas
del quehacer universitario. No puede olvidarse que estas empresas también disponen
de sus propios sistemas de alianzas a nivel internacional y que ellas pueden
ser la puerta de acceso para acciones de mayor envergadura a escala global en
las que participen empresas, universidades y centros de investigación de otros
países y regiones del mundo.
Un inventario rápido de algunos
beneficios que esta relación podría reportar en diferentes ámbitos de la vida
universitaria incluye entre otros aspectos los siguientes:
Calidad de la enseñanza
_ Mejoramiento y adecuación de los
planes curriculares a las exigencias del mercado laboral nacional y extranjero.
Internacionalización de los planes de estudio.
_ Diversificación del personal
docente. Participación de profesionales nacionales y extranjeros provenientes del
sector productivo en el proceso docente-educativo.
_ Desarrollo de pasantías en las
empresas para estudiantes de grado y postgrado de excelencia, tanto en las empresas
nacionales como extranjeras. Esto permitiría enviar estudiantes propios a realizar
prácticas profesionales en el extranjero y hacer más atractivos los cursos
ofrecidos por las universidades para estudiantes internacionales al incluir
módulos prácticos en empresas locales.
_ Diversificación de una plataforma
de empleo a través de una mejor conexión del capital humano generado por las
universidades, especialmente los graduados, con la comunidad empresarial.
Excelencia en investigación y
gestión de la innovación
_ Desarrollo de investigaciones que
respondan a las necesidades del sector productivo y el desarrollo económico territorial
y que tengan un amplio nivel de aplicación.
_ Establecimiento de nuevas
alianzas que permitan el aumento de investigaciones y publicaciones científicas
de carácter internacional.
_ Impulso a la transferencia de
conocimiento, tecnología y el desarrollo de patentes, tanto en el contexto
nacional como extranjero.
_ Generación de start-up
universitarias y de emprendimientos de base tecnológica en sociedad con
empresas nacionales y extranjeras en temas clave para el desarrollo económico
territorial.
_ Fomento de una cultura de trabajo
interdisciplinaria, multisectorial y multicultural que es caldo de cultivo para
la innovación.
Al mismo tiempo, iniciativas de
este tipo establecerían un clima propicio de colaboración para que las universidades
contribuyan a través de acciones formativas y de consultoría en la
recalificación de los recursos humanos y el mejoramiento de las capacidades
tecnológicas de las empresas, lo que constituye el talón de Aquiles de buena
parte del empresariado latinoamericano. A todo esto habría que agregar el nada
despreciable argumento de que una relación más dinámica con el sector
productivo facilitaría el acceso a nuevas y diversas fuentes de financiación
para el desarrollo de proyectos, la adquisición de equipamiento, la realización
de investigaciones conjuntas o el fomento de planes de becas para
investigadores y estudiantes de postgrado, por mencionar sólo algunas
significativas.
La relevancia de una interface
local-global en la relación con el tejido empresarial es evidente pero no es
exclusiva. Otras interacciones también son posibles y muy factibles. Es amplio
el margen de maniobra que las universidades podrían tener por ejemplo como
agentes clave del redimensionamiento de la vida cultural de sus ciudades, lo
que a la postre se podría revertir en sustanciosos beneficios porque está
probada la enorme importancia que los estudiantes que buscan realizar estudios
en el extranjero confieren a universidades que se encuentran en entornos con un
rica y variada agenda socio-cultural.
No se trata de competir con las
universidades y ciudades del primer mundo. Olvídese por un momento el mensaje
desvirtuador de los rankings porque esa competencia desigual fomenta casi
siempre más el desaliento que la motivación. Se trata de identificar nichos que
permitan maximizar las oportunidades de cooperación institucional para que
nuestras universidades sean más pertinentes e inclusivas a nivel local y dispongan
de una mayor capacidad de intervención a escala global. Ese es un reto que vale la pena asumir y en
todos los sitios por más adversos que parezcan hay siempre espacios que se
pueden aprovechar.
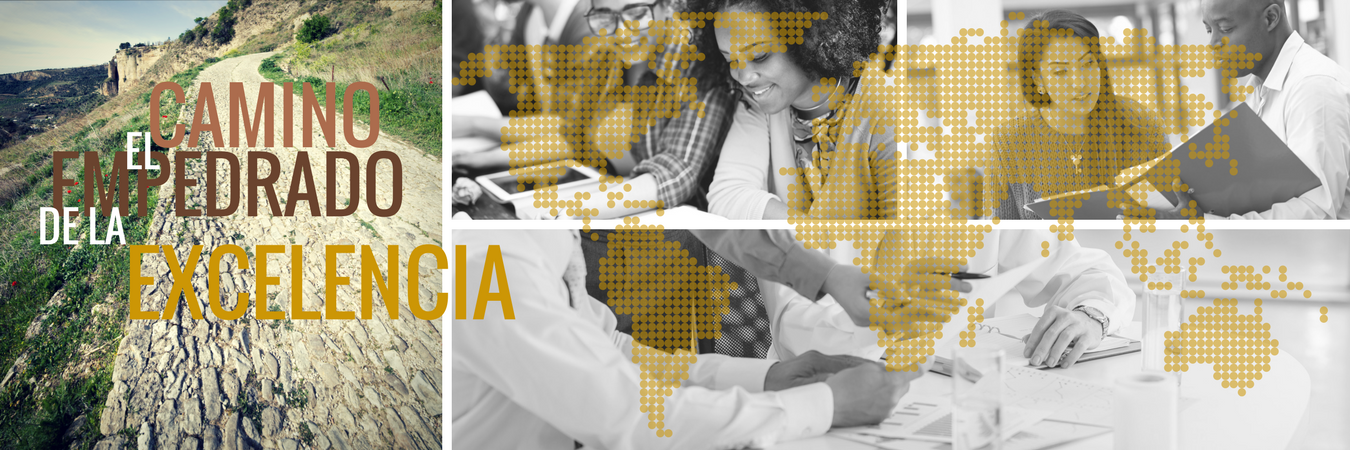
Excelente artículo Carlos, sin duda pones en la mesa muy buenas reflexiones que motivan a trabajar fuerte en la articulación de la internacionalización como eje transversal en las funciones principales de la educación superior.
ResponderEliminargracias por estas luces. Eres un sol en el tema para muchos que trabajamos con mucha pasión y compromiso en elárea. Felicitaciones.
Es cierto, muchos de nuestros colegas creen que la internacionalización es algo de otro mundo y, consideran inalcanzable dicha realización. Sin embargo, existen casos extremos que desorientan aún más este proceso.
ResponderEliminarEn el Perú tenemos esos dos extremos con CENTRUM de la PUCP, un caso muy especial. Es una escuela de negocios. Funciona desde 1999, su filosofía está basada en 5 condiciones:
Autonomía total, Campus aparte, profesores de primer nivel de Universidad de prestigio, facilidades y convenios internacionales.
CENTRUM funciona desde 1 de enero 2000 con aulas para 1000 alumnos y auditorio para 500 personas. Comenzó con 92 alumnos y ahora tiene 12,000 en casi todo el mundo. Está formado por 6 centros:
• C. Maestro
• C. Empresas
• C. On Line
• C. Alianzas con publicaciones y medios
• C. Investigación de futuro.
En Perú se encuentra en 9 ciudades (Tacna, Cusco, Huancayo, etc.) los viernes sábados y domingos se dicta en los campus descentralizados, allá viajan los profesores. También tiene campus en Colombia con 600 alumnos y Ecuador con 160 alumnos. Allí se dicta cursos a profesores universitarios ya que el presidente Correa exigió el doctorado acreditado para los profesores universitarios y cerró 14 U mal evaluadas. A distancia se encuentran 35,000 alumnos de 135 países.
CENTRUM es totalmente autofinanciado, los ingresos provienen de los alumnos, no tiene fines de lucro y aporta hasta 8 millones de US$ a la PUCP anualmente. Evitan que los alumnos se vayan. En su filosofía todos los profesores viajan al extranjero, así como un promedio de 1500 alumnos por año. Tiene todas las acreditaciones ISO, así como las acreditaciones británica, estadounidense y europea, en proceso para ISO 26,000. Cuanta con 200 profesores a tiempo completo, 150 con grado PhD. Tiene programas con doble titulación con U extranjeras en DBA, MBA y MSc. Ocupa el puesto 52 a nivel mundial y 13 en Latinoamérica.
Las acreditaciones de USA y Europa sirven para recibir apoyo de acuerdo a los compromisos, innovaciones y estándares establecidos. CENTRUM desarrolla permanentemente la gestión de calidad con un equipo de 13 personas, registrado electrónicamente.
La investigación es solo para U de élite, en temas de ciencias sociales, psicología personal, cultura organizacional, pensamiento crítico, inteligencia emocional, emprendedurismo, etc. Para ello tiene 4 centros de investigación: financiera legal, competitividad, innovación y responsabilidad social. Cuenta con un Journal con base de datos que publica 21 artículos cada 3 a 4 meses, se seleccionan 7 de investigación pura. Se publican 181 papers con peer review.
En el otro extremo se encuentra una Universidad que ocupa el puesto 42 en presencia y; 61 en excelencia del ranking nacional de universidades y, sin embargo, tiene una Escuela de postgrado que otorga los grados de maestría, doctorado y postdoctorado, sin tener las reales condiciones para hacerlo. Además, por su costo y permisividad capta alumnos nacionales y de Latinoamérica, que posiblemente no podrían obtener estos grados en otras universidades.
Sin duda lo dicho por Vigil es una realidad, las universidades de ALC tienen una brecha en cuanto al intercambio cultural y científico permanente con otras realidades, y de otros continentes. Pero esto tiene una causa principal en la falta de recursos económicos y mucho interés por parte de las autoridades nacionales e institucionales.
Lo paradójico del caso es que, individual y ocasionalmente, muchos profesionales de ALC han demostrado su igualdad y hasta superioridad técnico científica frente a profesionales europeos y de otras latitudes con los cuales han trabajado, tengo muchas anécdotas al respecto.
Finamente coincido con Carlos en que es necesario crear una excelencia en la investigación y la gestión de la innovación que, depende muchas veces de la decisión política nacional y la toma de conciencia responsable por parte de los académicos.