En los últimos
tiempos convivimos con una avalancha de reivindicaciones. Todas justas, todas
necesarias, todas importantes. De cierta forma, todas encaminadas a reducir y
abolir grandes brechas que en pleno siglo XXI se antojan inexplicables. Entre
las más respaldadas, la salarial, la de género, la generacional, la tecnológica
digital y las de carácter socio-económico vinculadas al derecho de igualdad de
oportunidades. No obstante, poco o nada se habla de otra brecha que, si disminuyese,
bien ayudaría a reducir las antes mencionadas. Y es que la brecha entre el
discurso y la práctica, entre lo que se planifica y lo que se ejecuta es enorme
en un universo significativo y variopinto de organizaciones.
Esta es una
brecha que afecta a casi todos los ámbitos de la sociedad. Aquí podría mencionar
la brecha superlativa en la relación promesa-cumplimiento de los partidos
políticos y los gobiernos. El sector empresarial tampoco escapa a una situación
deficitaria planificación-ejecución. Un estudio reciente publicado por la
consultora Brightline Iniciative, basado en una encuesta a altos ejecutivos de
500 empresas con ingresos anuales superiores a mil millones de dólares, arrojó
que al menos el 90% de los mismos reconocía que tenían grandes dificultades
para cumplir sus objetivos estratégicos por deficiencias en la implementación
de sus estrategias. Si este es el escenario entre las más exitosas y rentables,
no es difícil intuir cuán desolador es el panorama. No obstante, prefiero ceñirme a evidencias del sector que mejor conozco, el de la academia y la ciencia.
Sin distinción
entre públicas y privadas o por su dimensión o localización, son muchas las
instituciones que dedican importantes recursos y tiempo al diseño de
estrategias adecuadas y pertinentes que luego terminan convirtiéndose en letra
muerta en papel mojado. Sin dudas, la planificación estratégica constituye una
herramienta esencialísima de organización de los procesos, pero se debe tener
conciencia que de poco o nada sirven estrategias, políticas, directrices,
programas, proyectos y planes de trabajo si estos no se materializan, si estos
no se traducen en acciones dinamizadoras y transformadoras de las realidades que
sus enunciados enarbolan. El diseño de estrategias no es un ejercicio de
expresión de voluntades, ni las estrategias son un mero manifiesto. Las
organizaciones desde el momento mismo de su concepción deben asegurarse que
estas nazcan con la capacidad real para que se alcancen sus objetivos,
dotándolas de los recursos necesarios para una efectiva ejecución.
En el plano
institucional, pululan los ejemplos de entidades que definen en sus estrategias
la intención de erigirse en referencias de internacionalización, investigación
de vanguardia, innovación o emprendimiento tecnológico, pero que continúan
cautivas de estructuras organizacionales obsoletas que les impiden responder de
forma ágil y proactiva a los desafíos de los tiempos modernos. Instituciones
enquistadas como consecuencia de carencias notorias de recursos que dificultan
su operatividad. Instituciones ahogadas por los altos niveles de endogamia
porque limitaciones jurídicas y financieras le dificultan o impiden la
contratación de profesores e investigadores extranjeros. Instituciones en las
que no fructifica una cultura innovadora y emprendedora porque las reglas del
juego existentes entorpecen el clima de colaboración natural que debería
existir entre las universidades y los sectores productivos, industriales y
comerciales de sus entornos, haciendo oídos sordos de la tan cacareada
importancia de fomentar alianzas estratégicas entre universidades y empresas.
Estas mismas
realidades se replican lastimosamente a otros niveles fuera de los marcos
institucionales. A nivel nacional, aunque son pocos los países iberoamericanos
que cuentan con estrategias para la educación superior, la ciencia, la
tecnología y la innovación, casi todos disponen en menor o mayor grado de
directrices para impulsar los sectores educativo y científico-tecnológico como
banderas del desarrollo económico y social. Sin embargo, los resultados son
discretos y distan mucho de las necesidades de una sociedad que les demanda que
se conviertan en las bujías de sus economías. De forma generalizada, los
recursos destinados a la educación superior son escasos, la inversión en I+D en
la mayoría de los países de la región es extremamente baja y una buena parte de
los profesores e investigadores vinculados a las universidades y centros de
investigación lo siguen haciendo en condiciones de contratación de una
considerable precariedad.
La integración
regional en el ámbito de la educación superior sigue siendo un anhelo. Este año
se realizará la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES-2018) que
reunirá en Córdoba, Argentina, a la flor y nata de la comunidad universitaria
latinoamericana con el objetivo de formular propuestas y definir líneas de
acción para los próximos años de la educación superior continental. Sin embargo,
una buena parte de las propuestas que de este foro emanen tendrán
inexorablemente que remitirse al repositorio de documentos estratégicos
precedentes porque muchas de las propuestas, líneas de desarrollo estratégico y
planes de acción que han sido presentados desde la primera CRES celebrada en La
Habana en 1996 siguen siendo asignaturas pendientes para los sistemas e
instituciones de educación superior de la región. Los innumerables foros,
eventos, redes e iniciativas creados y desarrollados desde entonces con el afán
de vertebrar la unidad regional en el sector de la educación superior han
producido indiscutibles avances, pero en su esencia han fracasado porque no han
sido capaces de materializar las ideas y el espíritu que constituyen la base
del proyecto integracionista regional.
 En los últimos
años, los progresos para la construcción de un espacio común de educación
superior, ciencia, tecnología e innovación de alcance birregional entre Europa
y América Latina han sido tímidos, pese a que las líneas generales para su
arquitectura están diseñadas desde hace bastante tiempo. A las dificultades
normales para armonizar realidades y niveles de desarrollo dispares que ya de
por sí hacen complejo el proceso de asociación, habría que añadir signos palpables
de una frágil voluntad por fraguar una plataforma de diálogo y negociación
común. Esto ha terminado por manifestarse en la existencia de diferentes foros
alternativos que atomizan y dispersan las fuerzas. Metafóricamente, es como si
algunos prefiriesen continuar siendo locomotoras de pequeños trenes que
circulan por viejos, estrechos y transitados caminos a convertirse en vagones
de una gigante y moderna máquina que pretende desplazarse a altas velocidades
por inexploradas autopistas trasatlánticas del conocimiento para conectar y
acercar a lo mejor del caudal académico, científico y tecnológico de las dos
regiones.
En los últimos
años, los progresos para la construcción de un espacio común de educación
superior, ciencia, tecnología e innovación de alcance birregional entre Europa
y América Latina han sido tímidos, pese a que las líneas generales para su
arquitectura están diseñadas desde hace bastante tiempo. A las dificultades
normales para armonizar realidades y niveles de desarrollo dispares que ya de
por sí hacen complejo el proceso de asociación, habría que añadir signos palpables
de una frágil voluntad por fraguar una plataforma de diálogo y negociación
común. Esto ha terminado por manifestarse en la existencia de diferentes foros
alternativos que atomizan y dispersan las fuerzas. Metafóricamente, es como si
algunos prefiriesen continuar siendo locomotoras de pequeños trenes que
circulan por viejos, estrechos y transitados caminos a convertirse en vagones
de una gigante y moderna máquina que pretende desplazarse a altas velocidades
por inexploradas autopistas trasatlánticas del conocimiento para conectar y
acercar a lo mejor del caudal académico, científico y tecnológico de las dos
regiones.
Lamentablemente,
cuando todos estos esfuerzos terminan siendo estériles porque se constata una
enorme brecha entre lo que se proyecta en la planificación estratégica y lo que
luego se traduce en resultados tangibles, de provecho para las amplias comunidades
de beneficiarios, no sólo se derrochan ingentes recursos. Estas situaciones
también conllevan a la apatía, la desmotivación, la pérdida de credibilidad, fenómenos
que tienen un efecto letal y corrosivo en las organizaciones. Por eso, bien
valdría la pena que se alzasen algunas voces para clamar y demandar que se
comience a poner plazos de caducidad a las estrategias y que aquello que se
planifique pueda ser cumplido con los mayores niveles de rigor y calidad
posibles. Esto ya sería un paso importante para atenuar la injusticia,
inequidad e insostenibilidad en la que vivimos. ¿No crees?
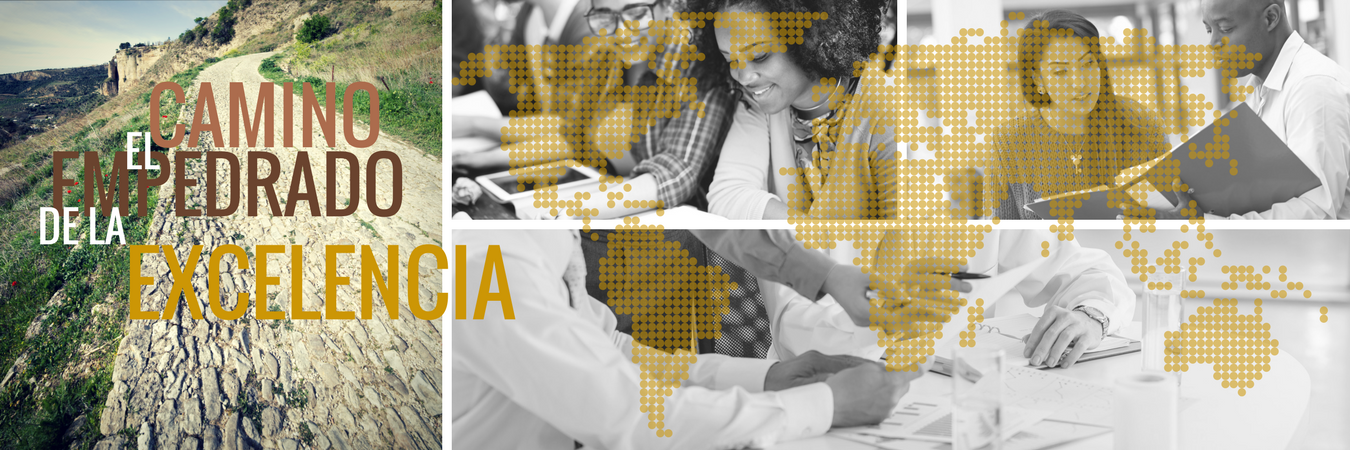


Excelente artículo, el tema se extiende a la implementación de Políticas Públicas, del ejercicio de respeto, protección y garantía de realización de los derechos humanos, con énfasis en poblaciones en contextos altamente vulnerables. Es una brecha invisible, y lo que se hace queda en agua de borrajas.
ResponderEliminarExcelente reflexión Carlos Alberto !!. Precisamente me encuentro asesorando a la BUAP en la construcción de su Plan de Desarrollo y estoy tratando de no caer en ese error que comentas.
ResponderEliminarSaludos desde Mexico
Excelente articulo. Last situacion existente en la Educacion Superior es el reflejo de lo que acontece en el sistema socioeconomico y politico en nuestros paises. Una planificacion estrategica adecuada, pero sin una voluntad politica que permita el cumplimiento de las promesas. Estamos inmersos en paises donde la corrupcion irrumpe en lo planificado succionando los recursos necesarios para llevar a efecto lo dispuesto. Pareciera que la educacion dista en nuestros paises del nivel de importancia que le confieren. Si no existe correccion en el sistema de valores y principios, malanente vamos a cumplir con lo planificado y prometido a nivel general.
ResponderEliminarSaludos desde Panama, Dr. Omar O. Lopez Sinisterra
Muchas gracias colegas por vuestros comentarios. Me satisface que les haya resultado de interés. Un fuerte abrazo !!
ResponderEliminar