Hace
aproximadamente once meses me aventuré a realizar un análisis de las relaciones de la Unión Europea y América Latina en los ámbitos de la educación superior, la ciencia y la tecnología para el período 2014-2020 que se proyectarían a
partir de la I Cumbre CELAC-UE que tendría lugar en enero de 2013 en Santiago
de Chile.
Para desarrollar
ese análisis partía de la hipótesis que esta cumbre sería un evento que
marcaría de manera cardinal las pautas de la cooperación birregional para los
próximos años, al menos en lo concerniente a su marco estratégico ya que el
momento escogido para su realización parecía ideal a esos propósitos. Por un
lado, los mandatarios europeos deberían arribar a Chile con una posición
conciliada sobre el presupuesto comunitario y la estructuración de los
principales programas europeos hasta el 2020 y del otro, los líderes
latinoamericanos y caribeños habrían dispuesto de un año desde la reunión
fundacional de la CELAC en Caracas y asistirían a la capital chilena no sólo
con el objetivo de reunirse con los jefes de estado y gobierno europeos, sino
también de sostener la primera cumbre de la organización, en la que sería de
esperar que se generasen acciones concretas que impulsasen las áreas de mayor
prioridad para garantizar un modelo de crecimiento y desarrollo sostenible de
la región.
Mi imagen de la antesala de la cumbre
Mi imagen de la antesala de la cumbre
La instantánea que
obtenemos al fotografiar la situación internacional actual y en específico la
de ambas regiones, no difiere en absoluto de la imagen que nuestro lente había
capturado a principios de 2012. Si acaso, esta nueva fotografía resulta más
nítida al mostrar con más claridad el panorama actual que caracteriza el orden
político, económico, comercial y financiero a nivel mundial, especialmente en
lo que concierne a la capacidad actual de intervención y liderazgo de la Europa
de los 27 en la dinámica de negociación birregional.
Si en 2012 era
evidente que, como resultado de la crisis económica y las políticas de
austeridad, Europa reduciría drásticamente el volumen de sus programas e
instrumentos de cooperación para la ayuda al desarrollo, el 2013 mostraba una
herida más profunda y los mandatarios europeos asistieron a Chile sabiendo que
una semana más tarde en el marco del Consejo Europeo tomarían una medida sin
precedentes en la historia del proceso de construcción de la Unión Europea, ya
que por primera vez el presupuesto comunitario aprobado para un nuevo período (2014-2020)
resultaría inferior al del período precedente, lo que al margen de que pueda
ser vetado por el Parlamento Europeo pone al descubierto las grietas cada vez
más evidentes de la arquitectura europea.
Esta decisión, a
mi modo de ver las cosas, tenía implícita una peor noticia ya que el haraquiri
presupuestario impuesto por las políticas de austeridad tendrá un impacto
considerable en la reducción del financiamiento inicial que había sido
propuesto para el programa Horizonte 2020, que podría ver mermado su presupuesto
hasta en un 12% y algo similar deberá ocurrir con el Programa Erasmus para
todos, aunque los líderes europeos se defiendan argumentando que incluso
considerando la reducción, ambos programas experimentarán un crecimiento sustancial
de sus fondos en comparación con el ejercicio 2007-2013. Esto es parcialmente
cierto pero habría también que considerar que programas como Erasmus para todos,
por ejemplo, pasa a sustituir a varios programas comunitarios de aprendizaje a
lo largo de toda la vida y a cinco programas de cooperación internacional entre
los cuales se encuentran los conocidos ALFA, diseñado específicamente para
América Latina, y Erasmus Mundus en los que participaban instituciones
latinoamericanas en lotes específicos habilitados para la región.
Por consiguiente, siendo este el panorama, no sería de extrañar
y hasta sería lógico esperar, que las partidas presupuestarias que más se vean
afectadas con los recortes en ambos programas sean aquellas relacionadas con las
actividades de cooperación internacional, lo que reduciría considerablemente la
capacidad de participación de instituciones latinoamericanas en los dos
principales instrumentos de cooperación en materia de educación superior e
investigación científica y tecnológica que estarán abiertos a la participación
de América Latina, especialmente cuando han cambiado las reglas del juego y
dejarán de existir programas específicos para las instituciones
latinoamericanas, lo que implica que sus universidades y centros de investigación
deberán prepararse para competir en “igualdad de condiciones” con instituciones
de otras regiones del mundo con las que Europa tiene más nivel e intereses de
cooperación , como pueden ser el núcleo de los países más industrializados o la
vanguardia de los países emergentes que encabezan China y la India atendiendo a
su crecimiento económico y producción científica.
Escaneando las Cumbres de Chile
No estuve en
Santiago de Chile, por tanto, esta es mi visión desde la distancia, la visión
que se tiene de escudriñar en los documentos pero que adolece de la riqueza que
solo te confiere el ser testigo y protagonista de las cosas, pero como hay que
mojarse no puedo comenzar de otra forma que reconociendo, con pesar y alguna
frustración, que el nivel de concertación estuvo distante de mis expectativas.
Por tanto, pasada
las cumbres y eventos que se desarrollaron paralelamente y después de revisar
declaraciones, documentos e intervenciones derivados de estos conclaves me
gustaría iniciar mi radiografía resaltando lo que considero uno de sus
principales logros, la celebración por primera vez de una cumbre académica que
juntó a directivos, profesores e investigadores de ambas regiones en un foro
que intentó reivindicar la importancia de la educación superior en el contexto
birregional.
Fue esta una
andadura que comenzó con sendas reuniones preparatorias en 2012, una primera en
Junio celebrada en París y una segunda realizada en Lima en el mes de octubre
cuando ya se vislumbraba que el abanico de opciones para llevar a cabo acciones
de cooperación universitaria entre las instituciones de las dos regiones sería
reducido y consecuentemente no se dispondría en los próximos años de los apoyos
necesarios para la construcción del “Espacio euro-latinoamericano de educación
superior, ciencia, tecnología e innovación” del que tanto hablan los líderes
políticos como una cuestión estratégica para la consolidación de la cooperación
birregional.
Ya desde su
primera reunión en París este foro académico expresaba su inconformidad y
preocupación por la desaparición de programas específicos para la cooperación
birregional y abogaba en el informe final porque la Unión Europea retrocediese
en su decisión de eliminarlos, aunque sabían de antemano que esa demanda tenía escasas
posibilidades de poder concretarse. En ese texto se clamaba por el
mantenimiento de programas como ALFA y se lamentaba la desaparición en 2010 del Programa ALBAN argumentándose en su
defensa que “al ser más específicos su
cobertura geográfica y su campo temático, responden mejor a las necesidades de
las partes y evitan los riesgos de dilución de los programas de alcance global”
que es el esquema que asumirá la Unión Europea a partir de 2014.
Cuando se analiza
desde una perspectiva general todo lo que aconteció en Santiago de Chile en la segunda
quincena de enero, uno se puede quedar con la impresión de que a pesar del
empeño y energía de los organizadores e impulsores de la I Cumbre Académica,
este evento tuvo un impacto limitado. No obstante, no por eso ese esfuerzo
resultó estéril. Su realización en sí misma es un enorme éxito porque logró
aunar esfuerzos y voluntades de directivos, académicos e instituciones de ambas
regiones para constituir un Foro Académico Permanente ALCUE que asegure la continuidad,
el seguimiento y la promoción de actividades académicas e investigativas
conjuntas, erigiéndose en una suerte de lobby que mantenga el tema de la
educación superior, la ciencia y la tecnología en la agenda de los jefes de
estado y gobierno en las cumbres sucesivas.
 Por demás, por lo
que he podido conocer del intercambio con colegas que participaron en las
sesiones de trabajo, la Cumbre Académica destacó por la calidad, frontalidad, profundidad y gran espíritu
crítico con el que se abordaron los temas más acuciantes de la agenda académica
birregional, que habían sido previamente estructurados en cinco grandes ejes
temáticos:
Por demás, por lo
que he podido conocer del intercambio con colegas que participaron en las
sesiones de trabajo, la Cumbre Académica destacó por la calidad, frontalidad, profundidad y gran espíritu
crítico con el que se abordaron los temas más acuciantes de la agenda académica
birregional, que habían sido previamente estructurados en cinco grandes ejes
temáticos:
I) Realidad y perspectiva de la Asociación Estratégica ALCUE.
II) El desarrollo del Espacio Euro-latinoamericano de Educación Superior.
Políticas, programas y mecanismos (Movilidad, reconocimientos y titulaciones).
III) La cooperación en ciencia, tecnología, investigación e innovación y el
Programa Horizonte 2020. Políticas, programas y mecanismos.
IV) Forjando una asociación efectiva entre el mundo académico y el mundo
de las políticas públicas.
V) La relación universidad-empresa para la formación profesional, la
innovación y la transferencia tecnológica.
No obstante, en
términos concretos no fue mucho lo que se pudo capitalizar en Chile, la
declaración de Santiago firmada por los Jefes de Estado y Gobierno de la CELAC
y la UE se limitó a tomar nota del trabajo desarrollado durante la Cumbre
Académica en el punto 29 del texto y a solicitar en el punto 19 a sus altos
funcionarios que estudien la posibilidad de incorporar el tema de la educación
superior en el plan de acción birregional para el período 2013-2015. Mucho más
llamativo y preocupante resultó la omisión total del tema de la educación
superior en la declaración de la I Cumbre de Jefes de Estado de la CELAC que
sesionó con posterioridad a la cumbre birregional.
Como he expresado
en otras entradas, y se reconoce en la propia declaración firmada por los
mandatarios de ambas regiones en Chile, no tengo dudas de que la asociación
estratégica Europa-América Latina necesita de un rediseño, de un nuevo enfoque
que resulte “en una relación aún más
equilibrada, eficiente, constructiva y simétrica con complementariedad y
solidaridad entre las dos regiones”. En una relación en la que esquemas de
cooperación triangular y cooperación sur-sur tengan mayor relevancia en la
dinámica de la asociación y sirvan de contrapeso a la cooperación norte-sur y
en esa lógica de intervención la Cumbre de la CELAC, al menos en su
declaración, evidenció un bajo perfil de proyección.
El movimiento
generado por varias instituciones vinculadas a la educación superior que
desembocó en la I Cumbre Académica es aún incipiente y es deseable que
encuentre el resorte necesario para aunar voluntades y juntar en su seno a un
mayor número de instituciones y organizaciones ligadas a la enseñanza
universitaria y a la investigación científica de ambas regiones, entidades que
le confieran mayor solidez, diversidad y capacidad de convocatoria y
negociación para que estos temas se debatan en profundidad en cada uno de los
países y sean tomados en cuenta a la hora de definir estrategias y aprobar
presupuestos. La declaración de la I Cumbre Académica nos dejó una magnifica
hoja de ruta para la construcción del espacio euro-latinoamericano de educación
superior, ciencia, tecnología e innovación, pero ese programa requiere de
recursos para convertir esa proyección en resultados concretos y tangibles.
Yo tenía la
esperanza que de la Cumbre de Chile hubiesen surgido, al menos, algunas
propuestas concretas de programas y acciones de cooperación universitaria con
financiación compartida en sectores clave para el desarrollo socio-económico de
ambas regiones diseñados en una dinámica de cooperación triangular
norte-sur-sur, pero de eso poco ha trascendido al menos en los documentos
oficiales.
Seguiremos
acompañando la evolución de estos temas pero está claro que a la imagen
escaneada de la Cumbre de Chile le hace falta un poco de photoshop. Yo sigo
apostando por algunos retoques en los que aprovechando la pujanza económica de
América Latina, los líderes políticos de la región pongan sobre la mesa de
negociación algunas propuestas concretas que permitan una cooperación
birregional más simétrica y efectiva en materia de educación superior, ciencia
y tecnología y espero que esas iniciativas abran un espacio mayor de opciones
para que las universidades y centros de investigación latinoamericanos puedan ampliar
su margen de maniobra para participar y aprovechar de manera eficaz los
programas europeos que se lanzarán en 2014.
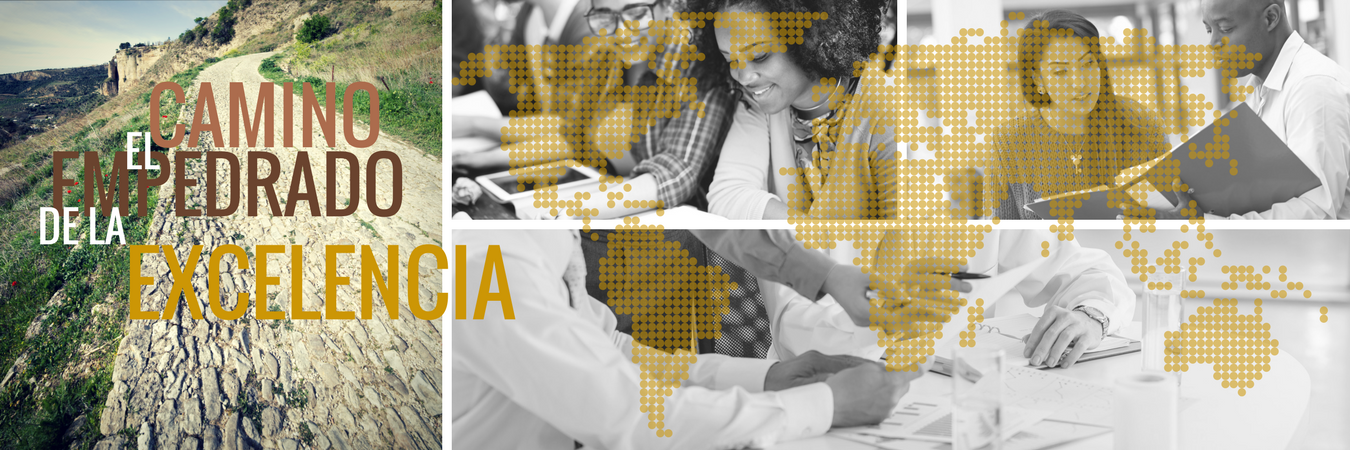
No hay comentarios:
Publicar un comentario